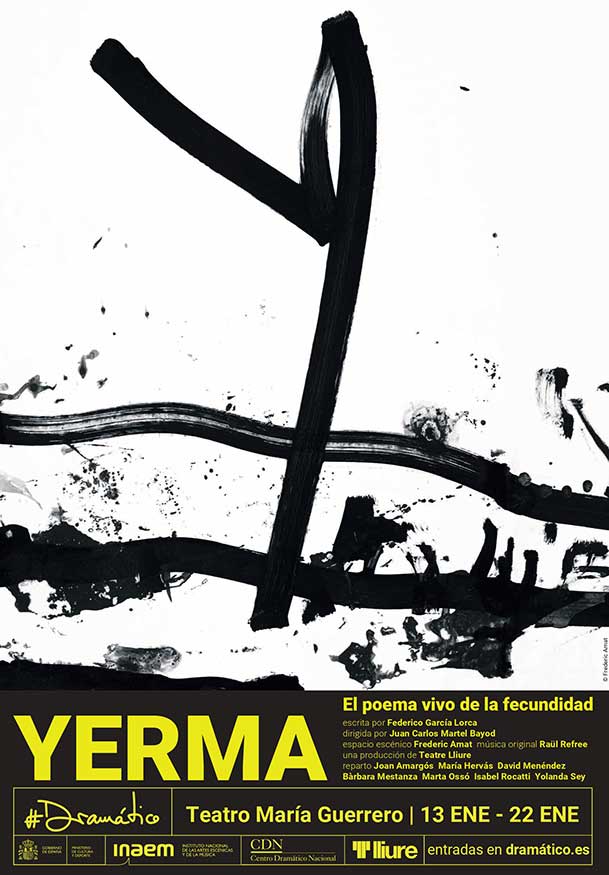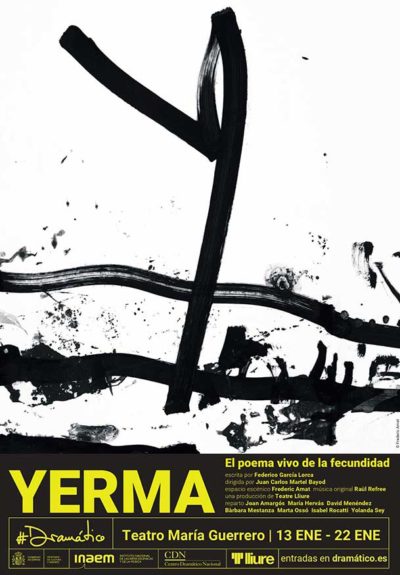La trilogía rural de Federico García Lorca, formada por Yerma, Bodas de sangre y La casa de Bernarda Alba, tiene algo de telúrica y ancestral. Este es el secreto y también la gran trampa de todos los montajes teatrales que quieren acercarse en estos textos. Si no se tiene en cuenta, acaban apareciendo híbridos sin alma y productos descafeinados que poco tienen que ver con Lorca. Juan Carlos Martel Bayod lo ha tenido presente desde el primer minuto, y es por eso que esta Yerma sale de las entrañas, de las pasiones más primarias. Es una Yerma que bebe de la tradición, pero la transforma. Una Yerma que huele a Lorca, porque lo lleva impregnado en su ADN a pesar de todas las licencias que se hayan podido tomar.
Cuando empieza el espectáculo suena un cuerno, y después cantos populares, unos cencerros y otros elementos de percusión… La música de Raül Refree –hecha para la ocasión- nos sitúa enseguida en un ambiente popular, supersticioso y atávico. A la vez, lo acompaña una escenografía –obra de Frederic Amat– que descansa sobre cenizas y que utiliza unas gasas pintadas para separar los espacios privados. Es decir, una buena manera de simbolizar la esterilidad y también la exposición pública de la pareja, que justamente acabará de forma trágica por la presión social del entorno.
Pero una producción de Yerma no funcionaría nunca sin una actriz dispuesta a dejarse la piel. Esta vez es la madrileña María Hervás la que se expone, y también la que sale victoriosa. Se le podrá reprochar su peculiar forma de abordar y de decir el texto, pero nadie le podrá negar su fuerza ni su entrega. Muy bien acompañada por un siempre acertado Joan Amargós y por una Isabel Rocatti que hace de la vieja pagana un personaje imprescindible.