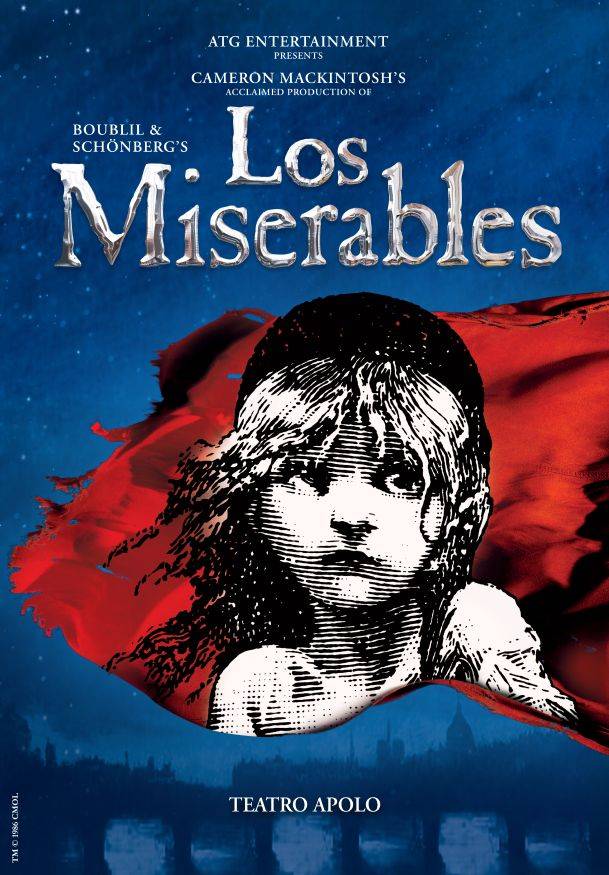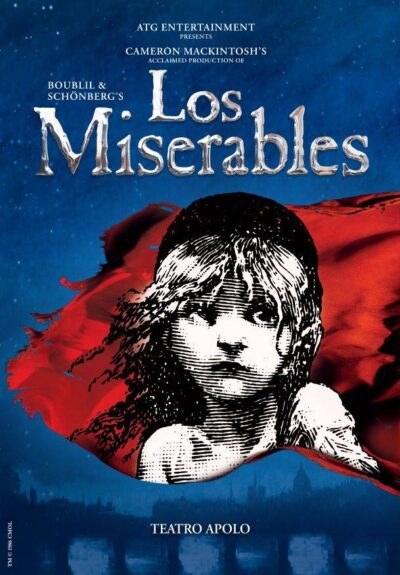Una partitura inolvidable repleta de arias preciosas, coros que ya son himnos, recitativos maduros cargados de ritmo y tensión, intermedios y oberturas que arrebatan y emocionan. Un libreto complejo, rico y profundamente conmovedor, adulto, sin concesiones facilonas. Todo esto y más es Los Miserables, un musical absolutamente redondo que te abduce de principio a fin, como solo lo hacen una Traviata, una Bohème o una Madama Butterfly (con la que alguna deuda notoria tiene Los Miserables).
Los Miserables es una adaptación de la famosa obra de Victor Hugo, exquisita, contada con teatralidad, exhuberancia y matices; con humor, con tensión dramática y sembrada de momentos que dejan a todo un teatro absorto, pegado a las butacas en un éxtasis que solo pueden superar Cio Cio San en Butterfly o Violeta Valery en Traviata.
Una cumbre del género con 45 años de éxito desde su estreno en París, en 1980, la obra de Alain Boublil y Claude-Michel Schönberg dio el salto a Londres en su versión inglesa en 1985, de la mano de Cameron Mackintosh, que ya era el productor de éxito del momento. Si en 1981 hizo de Cats un éxito sin precedentes, su producción de El fantasma de la ópera en 1986 se convertiría en el musical más rentable de la historia, coincidiendo en cartel con Los Miserables. En 1990 producía Miss Saigón, otro hit. En esos años había una especie de obsesión por ver qué barbaridad había hecho este señor en su siguiente producción. Si para Cats había puesto patas arriba un teatro entero para situar a los espectadores alrededor de una plataforma circular, inmersos en un basurero por el que circulaban los gatos protagonistas, con Los Miserables montó una barricada que era la sensación del momento, pero al año siguiente hacía caer una lámpara sobre las cabezas de los espectadores en El fantasma de la ópera. Y cuando estrenó Miss Saigón, la siguiente obra de Boublil y Schönberg (¡Qué obsesión la de estos tipos por versionar la Butterfly de Puccini!) solo se hablaba del impacto de ver un helicóptero despegando en escena… Sus obras han competido entre sí desde hace 45 años por ser las más longevas de la historia del teatro musical, superando décadas de exhibición ininterrumpida.
La producción de Los Miserables que se estrena ahora en el Apolo es la tercera que llega a Madrid.
La primera versión se estrenó en 1992 en este mismo teatro, en un Madrid que apenas tenía cultura de musicales, más allá de éxitos puntuales mucho tiempo atrás como Evita, El diluvio que viene, Godspell o Jesucristo Superstar. De aquella versión recuerdo sobre todo un Javert fantástico interpretado por Miguel del Arco.
Luego llegó la «versión del 25 aniversario” al teatro Lope de Vega, cuando ya en Madrid había una fuerte apuesta por el teatro musical. Aquella reunía a un elenco en el que Gerónimo Rauch se convertiría en un Valjean estratosférico, una revelación que de Madrid pasaría a representar este papel (y después el Fantasma) en Londres durante años.
Años después de la versión del Lope de Vega en la Gran Vía (que dio el relevo a El Rey León) esta panda de miserables dignos e idealistas vuelve a su primer hogar con una nueva producción que, con algunos cambios, la hacen aún más cálida y cercana. No necesita grandes puestas al día, la producción ya era redonda, fascinante. Y sigue funcionando a la perfección en todos los sentidos.
La iluminación exquisita, de claroscuros perfectos, de sombras y penumbras, sin efectismos artificiosos, pero absolutamente precisa, matiza unos fondos y un telón de dibujos originales de Victor Hugo y una escenografía que es eficiente, espectacular por momentos, pero que, sobre todo, está rendida al servicio de la historia. Nada sobra, nada falta. Es espectacular por matérica, por real, por eficiente, por “clásica” bien entendida.
Del elenco destaca el funcionamiento de grupo, como un reloj. En la función previa que yo vi, salvo en un momento tal vez falto de calor, transmiten verdad llevándote de la mano por una sucesión de emociones y estados de ánimo con muchos matices, funcionando como engranajes de una maquinaria perfectamente engrasada: desde los niños ( la Cosette niña, o el increíble, entrañable Gavroche) a los protagonistas de la función.
Adrián Salzedo tenía difícil enfrentarse a un personaje tan conocido y cargado de referentes, pero consigue hacer un Valjean exquisito y propio, cantado con gusto, lleno de matices, interpretado con mimo y cantado con placer. Emociona hasta el tuétano en esa pieza (pucciniana hasta el plagio) que es “Sálvalo” (sí, ya sabemos que está más que “inspirada” en el coro a boca cerrada de la Madama Butterfly de Puccini, pero nos rinde igualmente) y es emocionante escuchar el silencio absoluto que se hace en el teatro mientras la transita, para inmediatamente levantar un rugido de bravos y aplausos entusiastas e irreprimibles, que son expresión de placer total.
Pitu Manubens hace un Javert rotundo, excelso, con la presencia escénica que pide el personaje y una voz privilegiada. Inmejorable. La Éponine de Elsa Ruiz Monleón también es magnífica, como los Thénardier Xavi Melero y Malia Conde, el Marius de Quique Niza o el Enojaras de Javier Manete….
En la función a la que yo asistí estaba el propio Cameron Mackintosh comprobando si su vieja máquina perfecta seguía funcionando igual de bien aquí en Madrid. Parecía muy satisfecho al final de la función. El público no salió satisfecho sino exultante, feliz, echando cuentas para poder repetir, para pedirles a los Reyes Magos, a Papá Noel, o a la lotería, que les trajeran un par de entradas más para repetir. No se la pierdan, esto es una obra maestra absoluta que hay que ver una o diez mil veces en la vida. Provoca adicción.