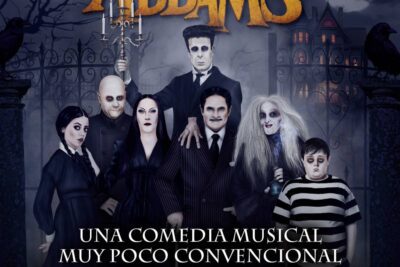Hace muchos años estuve en Buenos Aires y allí varias personas me recomendaron que fuera a ver una obra. Una obra de teatro independiente, que se hacía en un teatro pequeño del que no recuerdo el nombre. Entramos a la sala y el escenario estaba atestado de estanterías llenas de cajas y de medicamentos. La obra era Viejo, solo y puto y su director, Sergio Boris. No soy capaz de recordar la trama, pero tampoco soy capaz de quitarme las sensaciones que me provocó ese derroche de violencia, miseria, mucho amor y mucha más valentía.
Sergio Boris viene ahora, del 9 al 14 de diciembre, a los Teatros del Canal con Euforia y desazón. Es una obra que ha creado junto a la compañía catalana El Eje (compañía residente de la Sala Beckett), que se ha gestado durante ochos meses y ha pasado por festivales internacionales a ambos lados del océano.
Hablar con Boris es apasionante, porque ama profundamente el teatro y lo mira desde un lugar visceral, comprometido, despojado de ideas preconcebidas, sabio, humilde, humano, radical. Teatral.

Imagen de ‘Euforia y desazón’
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Con los ensayos de la obra, que ahora tenemos once ensayos para recuperar y desacomodar cosas. No tenemos una idea conservadora de tratar de recuperar lo que teníamos, sino también evolucionar, descubrir, seguir descubriendo, cambiar. Hay muchos cambios para encarar esta etapa de ensayos. Y, bueno, es un poco también la manera que tenemos nosotros de trabajar.
Cuéntame sobre este proceso de creación, que se ha gestado durante ocho meses. Es un tiempo insólito aquí, pero allí en Buenos Aires no tanto, ¿no?
En Buenos Aires, las obras que nosotros venimos haciendo tienen dos años de ensayo y funciones una vez por semana durante seis o siete años.
Qué maravilla. ¿Y cómo empezó todo esto?
En el 2021 con un mail que nos mandó el grupo El Eje, interesados en trabajar con nosotros. Digo «nosotros» porque es Carolina André en la asistencia de dirección y en la asistencia de dramaturgia y yo. Y ellos habían visto Artaud y querían algo así, digamos. Entonces logramos ocho meses de ensayo a lo largo de dos años. Primero vinimos nosotros dos meses a Barcelona. Luego ellos a Buenos Aires. «Ellos» son el grupo El Eje, Eric Balbás y María Hernández, y también se suman al elenco Sebastián Mogordoy, Cristina Mariño y David Teixidó.
¿Tú conocías a los actores?
No, a ninguno. Fue todo un riesgo para ellos también asumir esa aventura de entrar en un proceso nada parecido a la producción y creación que se hace acá en España y en Europa. Y entonces tratamos de acercarnos lo más posible al proceso que se hace en las obras en Buenos Aires. Hay mucha búsqueda, mucho encuentro azaroso, y es más el encuentro azaroso que la búsqueda. Se trabaja mucho desde el ensayo. La escritura empieza a aparecer a los seis meses de ensayo, y se va probando de a poco. Es un camino más tranquilo.
¿Y por qué te parece importante trabajar el teatro así?
Buena pregunta. Creo que intentamos trabajar desde la escena y no tanto desde la secuencia dialogal. No hay un texto previo. Se pone el cuerpo desde el «vamos» con ciertas hipótesis muy vagas. Y se va creando desde esa electricidad. Se piensa desde diferentes lugares. Y ahí es mucho más amplio, se complejiza más. Se trabaja desde el ensayo, construyendo y escribiendo para el ensayo siguiente. Es una escritura de dirección.
Se trabaja desde el ensayo, construyendo y escribiendo para el ensayo siguiente. Es una escritura de dirección.
Parece un proceso de trabajo más horizontal.
Sí, porque la dirección está escribiendo al relacionarse con el actor. El actor existe porque el director existe, y viceversa, entendiendo que hay diferentes saberes: la dirección sabe más que el actor sobre la totalidad, pero menos que el actor sobre su viaje parcial. Esa diferencia de saberes genera un intercambio y el relato teatral no está estructurado en lo que dicen los personajes, sino en lo que hacen, lo que sienten, cómo se mueven, en las energías que aparecen. Es un teatro situacional.
¿Esto qué significa?
Que los personajes están ubicados en un tiempo y espacio. No están desde la nada diciendo textos, sino que están apretados por la urgencia del tiempo y el espacio.

Imagen de ‘Euforia y desazón’
¿Pero hay algún punto de partida que inicie todo este proceso, o es la improvisación desde el vacío?
El primer día de ensayo fue un choque. Teníamos un territorio común para empezar a improvisar, y fue una novela corta de Robert Walser: Jakob von Gunten. En términos de relato no tiene nada que ver con el libro lo que hicimos, pero sí hay lazos poéticos. Vimos Cosmos, la película de Zulawski. También un texto de Rodolfo Kusch que se llama El afán de ser alguien. Él habla del «estar siendo», no tanto el «ser». El «ser» tiene que ver con lo instalado, con lo estable. En cambio, el «estar» tiene que ver con lo inestable. Y el teatro que queremos es el inestable, de la actuación, de la teatralidad, que tiene que ver con el estar. Y hacemos un trabajo con el relato social, sobre la lateralidad y la centralidad.
Hablas, en el dosier del espectáculo, de que pones el foco en los vínculos entre los actores. Creo que hoy nos falta mucho vínculo humano. ¿Por qué para ti es importante a nivel teatral?
En mis procesos de creación todo lo que se produce está legitimado en los vínculos. Uno se desorganiza por el otro. Uno se diluye en el otro. Uno necesita afectarse por el otro. Y hay un «entre los cuerpos» que es la autonomía del teatro. Es misterioso lo que pasa entre los cuerpos. Es complejo, es inasible, no hay palabras, no se puede explicar lo que pasa entre los vínculos, que es múltiple. Es como en la vida: no sabemos muy bien qué me pasa a mí con el otro. No hay un discurso que nos pueda aclarar, «ah, somos esto entre los dos». No. Somos muchas cosas entre los dos, hay un «entre» los dos que es muy misterioso. En esa enredadera es donde se produce la teatralidad. Y justamente para que se produzca la teatralidad hay que estar incidiendo en la atmósfera: las energías, los ritmos, los contrastes, las miradas, la distancia. Y para eso el texto tiene que estar roto. Tiene que ser incompleto. No puede autoabastecerse.
Uno se desorganiza por el otro. Uno se diluye en el otro. Uno necesita afectarse por el otro.
Creo que hay algo del teatro argentino que se entiende desde el contexto propio que vivís allí. Pero, ¿por qué crees que Euforia y desazón puede entenderse en otras partes del mundo?
Por mi experiencia, hay algo que se entiende del mapa que se va narrando en las obras. La Bohemia viajó más por Latinoamérica, pero después Viejo, solo y puto y Artaud viajaron mucho por Europa. Y se entiende ese mapa de los deseos. En Argentina, nosotros tenemos una realidad no resuelta para nada; muy precaria, con mucha violencia, con mucha crueldad. Justamente de ahí salen esas actuaciones, la forma de expresarnos tiene que ver con un estado de necesidad y vulnerabilidad. Es lo que me parece a mí que tiene que narrar la actuación. Yo creo que el estado de necesidad y vulnerabilidad es necesario para cualquier actuación, porque es el lugar donde me uno al otro. Es el estado de conexión. Si yo no narro nada en términos de necesidad y vulnerabilidad, pierdo una fuerza que tiene que ver con lo expresivo.
Yo creo que el estado de necesidad y vulnerabilidad es necesario para cualquier actuación, porque es el lugar donde me uno al otro.
En esta obra hablas de que hay que darle valor al fracaso. ¿Por qué?
Y… porque vivimos, vivimos ahí. En el fracaso, en la pérdida, en la circularidad, en la acumulación. En esos términos buscamos siempre mundos laterales de gente que no está agarrada al sistema, cómoda en el sistema. No me interesan los problemas burgueses, sino más bien la necesidad del que está al margen.
¿El título lo tenías tú en mente o surge durante el proceso?
Lo hicimos con Carolina. En un momento a ella se le ocurrió el título. Me parece que somos eso: podemos pasar de la euforia, del pico alto, a la descarga.

Imagen de ‘Euforia y desazón’
Háblame de dónde transcurre la obra, porque las imágenes de la escenografía son sugerentes. ¿Es un taller mecánico?
Es una academia para adultos repetidores, pero está mezclada con elementos de gomería: ruedas, pegamento para parches, motores. Es un cruce que apareció en el proceso. Y la obra se sitúa en el suburbano de Buenos Aires, pero podría vincularse a algún lugar de la España vaciada. Habla del pueblo, de esa sabiduría popular. La actuación está contando siempre el gesto popular.
¿Y cómo sale el público de ver Euforia y desazón?
Hay algo de la fiesta. No es una fiesta alegre, sino más bien oscura. Nos podemos deprimir y alegrar a la vez. Está todo a la vez. Es una fiesta conviviendo con la miseria. Hay algo de esa atmósfera de la que te hablaba antes. La forma de que el público entre y se queme y se incendie con nosotros es justamente generar esa atmósfera de fiesta irracional. No hay nada racional, no hay que pensar por fuera de lo que se ve.
La forma de que el público entre y se queme y se incendie con nosotros es justamente generar esa atmósfera de fiesta irracional.
Me parece, escuchándote, que hay que ser muy valiente para abordar y hacer este trabajo creativo. Hay que ser vulnerable y entregarse a la nada. Y el resultado es enriquecedor. Lo digo por experiencia, porque vi Viejo, solo y punto hace muchos años y todavía sigue removiéndome hoy. Así que enhorabuena.
¡Ah, mirá! Gracias. Bueno, el proceso pasa por todos lados: sentimiento de angustia, de indefensión, de pelea. Si no pasa por ahí, el proceso no va bien. Me parece que tenemos que ir atravesando todos esos momentos. Es así. Hay que entender el proceso. Por eso nos parece importante continuar evolucionando en términos de proceso. Así que, bueno, vamos ahí al Canal recuperando lo que hicimos, desacomodándonos y tratando de evolucionar.
Para acabar, me gustaría que me dijeras una frase de la obra, la primera que te venga a la cabeza.
«Y vamos haciendo lo que vamos pudiendo». Eso es lo que me sale.
Déjate quemar por esa euforia y esa desazón. Compra ya tus entradas: